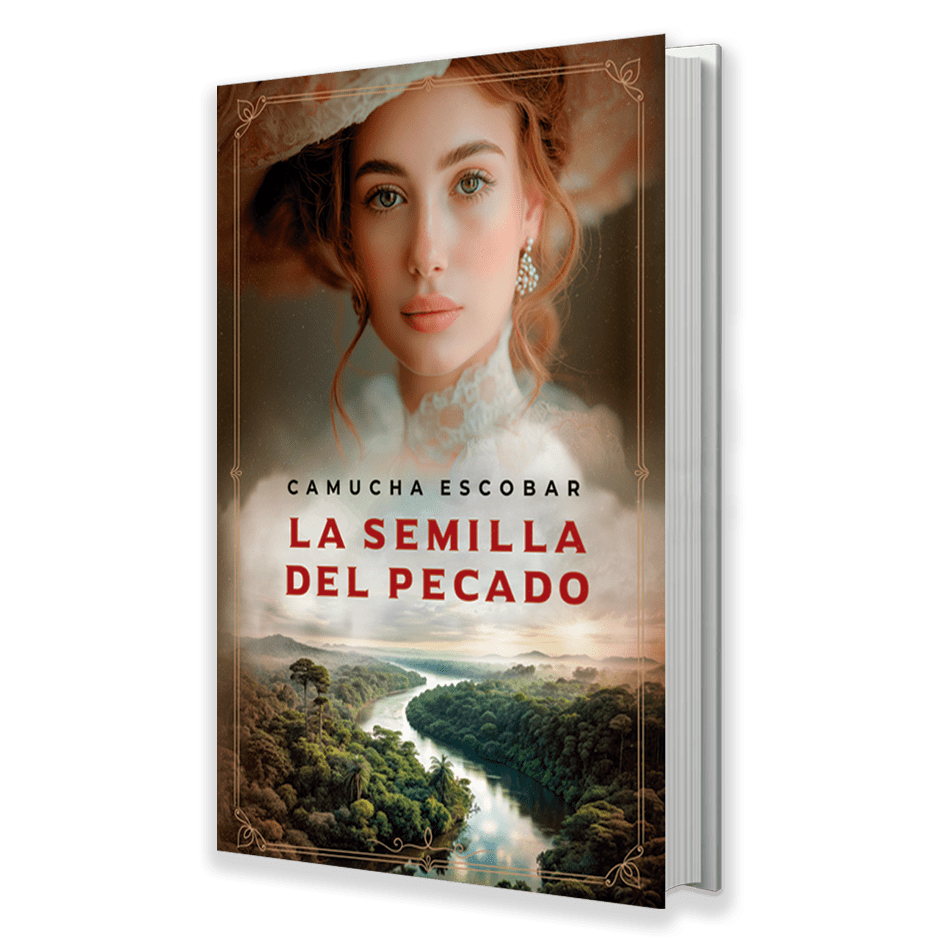Pasiones y traiciones en “el París de los trópicos”
¿Hasta dónde llegarías para vengarte?
A principios del siglo XX, la ciudad de Manaus era tan espléndida que la llamaban “el París de los trópicos”. Pero esa opulencia estaba teñida de sangre. Allí llega Onca, un hombre atormentado por su pasado. También llega Áurea, una rica heredera, a la que le esperan más aventuras de las que jamás habría soñado.
Una novela histórica fascinante, que transporta a los lectores a una época oscuramente dorada, con grandes pasiones y traiciones.
«Sus vidas fueron cortadas de un hachazo y sus rostros golpearán los nuestros hasta el día que amanezca la justicia»
Daniel Ruiz Rubini.
«Cuando el amor nos ciega, confundimos venganza con justicia».
Camucha Escobar.


«La semilla del pecado».
La semilla del pecado
INTRODUCCIÓN
Es fácil decir olvido…
Belém, Brasil
1910
Las cortinas del comedor, ligeras y vaporosas, eran de encaje francés y por su color claro dejaban pasar la luz del sol. Una de las criadas servía jarras de plata con café y chocolate, y se ocupaba de que las tazas estuvieran siempre llenas. Mamãe Belinha se había esmerado en la cocina desde el amanecer. Era un día especial, por eso las fuentes con frutas, panes, dulces caseros y tortitas de coco, las preferidas de Onça.
—Me parece una reverenda estupidez que regreses, Onça. —Los ojos azules de Jandira brillaban, fruto de la rabia que estaba experimentando. Untaba el pan con el dulce como si blandiese una espada—. ¿Qué ganas con eso? ¿Que te vuelvan a dañar?
—¡Suficiente! —ordenó el coronel Paes Leme—. ¿Desde cuándo te metes en asuntos que no te conciernen? —La figura del coronel imponía respeto a todos, salvo a su hija. Alto, musculoso, con el cabello entrecano y un poblado bigote, había hecho su fortuna con el transporte marítimo y también proveía el servicio de custodios para los caucheros ricos de Manaus. Su esposa, doña Ciça, era la heredera de uno de los cafetales más importantes del país. Vivían en una mansión a las afueras de Belém, con todos los lujos y comodidades.
—¡Padre! ¡Es usted injusto! —Mirándolos a todos, Jandira se levantó y vaticinó—: Este será tu fin, Onça.
—Apartó uno de sus mechones rubios de la cara y se dio la vuelta. Se sintió satisfecha al dar el portazo antes de salir.
—¡Ay, Virgen santa! —exclamó doña Ciça, su madre, con pesar—. Jamás vamos a casar a esta hija.
—¡Mujer, por favor! La has criado como una caprichosa. Ahora estamos viendo los resultados.
Doña Ciça miró a su marido indignada y le soltó:
—Me pregunto, coronel, ¿quién le habrá dado todos los gustos?, ¿quién le consintió cada ocurrencia?
Onça no pudo ocultar una sonrisa. Lo que la mujer decía era la pura verdad. El coronel le hizo una seña a su esposa para que los dejara solos. Ya más tarde hablaría con la díscola de su hija.
—¿No has cambiado de idea, hijo?
Onça negó con la cabeza. El joven destacaba por su belleza casi salvaje. No solo era atractivo, sino que tenía esa mirada triste y atormentada. Sus ojos oscuros estaban enmarcados por gruesas cejas y los cabellos negros los llevaba atados en una coleta. Ese día vestía un traje claro de confección inglesa y no usaba corbata, lo que le daba cierto aire desenfadado.
—No, coronel. No lo he hecho —le respondió. Sumido en una pesadilla en la que uno obraba contra su voluntad, Onça apartó de su cabeza el torbellino de ideas que lo cercaban.
—Muchas veces es tarde para cambiar nuestra historia, pero siempre se puede corregir —le aconsejó el coronel, mientras encendía uno de sus puros—. Es cuestión de tiempo llegar al precipicio y descender a los infiernos. —A lo largo de todos esos años, había distinguido en Onça una rabia latente, una rabia hirviente que a menudo le costaba disimular. Un escalofrío recorrió la espalda de Onça sin aviso. Sentía que el futuro era un espejo en el que no quería mirarse.
—No hay vuelta atrás. Lo que tiene que ser, será, coronel. El hombre exhaló el humo con parsimonia.
—Sabes que te quiero como a un hijo, que eres mi heredero…
—Lo sé. Siempre me lo ha demostrado.
—¿Ha llegado la muchacha? —le preguntó, como al descuido.
—Mañana lo hará. Viaja en compañía de su tía.
—Arregla los pendientes con los tuyos, hijo, y olvídate de esa joven y de su familia para siempre. Nunca es tarde para encontrar otro camino, aunque vaya en sentido opuesto al nuestro. —El coronel inspiró profundamente—. El único error es creer que todo ha terminado. La vida continúa y debemos seguir con ella forjando un nuevo destino.
—Es fácil decir “olvido”. Incluso es fácil decirse a sí mismo “voy a olvidar”, pero no lo es tanto hacerlo de verdad. El día que me vengue de aquellos que me dañaron podré comenzar un nuevo camino.
—Jamás se le había pasado por la cabeza cambiar de idea.
—La venganza no te llevará a ninguna parte. Se dice que la justicia, para ser eficaz, debe ser lenta y meditada. La venganza, en cambio, es rápida como una bala y, a veces, cuando quieres detenerla, es demasiado tarde. —El coronel hizo una pausa—: Cuando el dolor nos ciega, confundimos venganza con justicia y no hay dos cosas más opuestas, hijo. La venganza nubla la razón, actúa como un veneno y se lleva por delante a inocentes y culpables sin distinción.
—Sus palabras son ciertas, coronel. Sin embargo, usted siempre me dijo que la mejor manera de luchar contra lo que nos amenaza es abordarlo directamente y hacerle frente. Una sensación de desasosiego se apoderó del hombre. Tenía un mal presentimiento.
—Las puertas de esta casa siempre están abiertas para ti, Onça.
Pase lo que pase esta es tu familia y eres mi heredero, no lo olvides. —Suspiró—: Espero que no cometas un error, como te lo señaló Jandira.
Onça se acercó y le besó la frente. —Delo por descontado, padre.
El coronel esbozó una débil sonrisa. A pesar de haberlo criado como al hijo que había perdido, Onça se negaba a llamarlo padre. Aquella fue una de las pocas ocasiones. Sabía que no podía hacer nada para evitar que su muchacho se internase en el mismo infierno. Era más testarudo que un apóstol. Trató por todos los medios de que el joven no mordiera rabia y despecho, pero no lo había logrado. Esa gran culpa se la llevaría con él a la tumba.
—¿Vas a usar tu antiguo nombre? —le preguntó.
—A Paulo lo enterré hace años, coronel. Ahora soy Onça Paes Leme.
—Muy bien. Llévate a Chico contigo. Estaré más tranquilo de ese modo.
—Tenía pensado hacerlo —dijo Onça, y se marchó a ultimar los detalles del viaje.
Jandira lloraba en la cocina con mamãe Belinha. Se le había desarmado la trenza y tenía los ojos enrojecidos.
—¿Por qué, mamãe Belinha? ¿Por qué no se queda?
—¡Ay, mi niña! Has puesto los ojos y el corazón en el hombre equivocado. Él ya tiene dueña.
—Eso no puede ser posible. Hace años que vive con nosotros.
—Arráncatelo de una vez y para siempre. Para él solo serás su hermana. Jandira no pudo evitar otro sollozo.
—¿No puedes hacer uno de tus hechizos?
—¡Claro que no! El niño Onça es muy bueno. Debes dejar que sea feliz.
—Al menos, fíjate si le irá bien. Vamos, hazlo por mí.
—Mañana sacrificaré unos de los gallos antes de que salga el sol. Las vísceras me dirán sobre su suerte.
Jandira aceptó en silencio lo que la negra le decía. Conocía muy bien el poder de mamãe Belinha, a quien venían a consultar de muchas partes. La negra era una santera y, como tal, practicaba la magia de la selva. Estaba versada en la adivinación y el lanzamiento de hechizos. La suya era magia blanca. Jandira suspiró. En la plantación de café de su madre vivía un negro que practicaba el lado más oscuro de la santería: el palo monte o palo mayombe. Prefería no tener que recurrir a él.
CAPÍTULO 1
Tiempos de agonías
Seringal O Diabo, Manaus, Brasil
1895
Neto Santos y Rogério Duarte se internaron por el Amazonas en una curiara. Ambos policías llevaban sus rifles cargados, listos para disparar, y también machetes en la cintura. Nunca se sabía cuándo una surucucú o una mapanare podrían aparecer en medio de la selva. Esas serpientes eran extremadamente venenosas y su mordida mataba en cuestión de segundos. También se podían topar con arañas lo suficientemente grandes como para alimentarse de pájaros. Rogério les tenía auténtico pavor. Iban acompañados por un indígena rumbeador que les hacía de guía y, en otras curiaras, los seguían más policías armados.
Debían inspeccionar el seringal O Diabo, propiedad de don Fabrício Nogueira, un patrão cruel, que disfrutaba golpeando y matando a sus trabajadores. El aire era caliente, denso y húmedo. La incomodidad empeoraba a medida que se adentraban en las aguas.
Se deslizaron río arriba. Alrededor de los recodos mansos observaron mantos de flores perfumadas que se juntaban en los bajos.
Viajaban espantando los enormes mosquitos que habían llegado en un enjambre negro y los obligaban a ocultarse debajo de capas de ropa y sombreros. Afortunadamente, se habían aplicado en los rostros una loción que les había preparado doña Leona, la esposa de Neto.
—¿Cómo está María? —le preguntó Neto a Rogério, mientras contemplaba el río Negro, que rezumaba hediondo, como si la proa del barco estuviera removiendo una letrina.
—Muy débil. La verdad es que me la tendría que llevar a São Paulo para que recibiese la atención adecuada. El médico de acá ya no sabe qué más hacer.
—¿Cómo te puedo ayudar? —Neto miraba a su amigo con preocupación.
Rogério se encogió de hombros, resignado, y le confesó: —El tratamiento es carísimo. No tengo ahorros como para costearlo.
—Te puedo dar los nuestros. Sé que Leona estará encantada de contribuir para la mejoría de tu esposa.
—Gracias, amigo, pero ese tratamiento no está dentro de nuestras posibilidades. —Rogério estuvo un rato sin hablar, rumiando su desgracia con la mirada clavada en el agua.
—No debes dejar que la angustia te abrume. Si lo haces, es muy difícil encontrar el camino de regreso —le aconsejó Neto. Rogério no pudo evitar preguntarle: